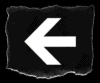4. El Pulga.

Tuvo un nombre difícil de recordar, una madre casual y una ausencia irresoluble como figura paterna. Su paso por el mundo fue tan discreto que aún hay en el pueblo quien asegura que nunca existió del todo.
Nació tan sin hacer ruido y tal fue desde el principio su talante reservado que hicieron falta trece azotes y un pellizco para que emitiera algo así como un balidito de oveja y la comadrona quedara por fin satisfecha. Cuando le preguntaron a su madre cómo se llamaba el niño, ella, reconociendo en el bebé la mirada extraviada del padre, a punto estuvo de contestar que Anselmo. Pero no fue así. Se tragó los remordimientos de su pecado mortal y, mordiéndose la culpa en los labios, marcó al niño de por vida con un nombre fácil de olvidar y apellidos de expósito.
Al quedar embarazada, Gertrudis había tenido que abandonar con urgencia y para siempre la casa parroquial donde durante años se encargara de calentarle la casa, el caldo y la cama al santísimo Padre Anselmo. Aquella huida le rompió el alma, los anhelos y las ganas de vivir, y aunque siguió respirando, dejándose consumir poco a poco por la carcoma del tiempo, su existencia y sus vacíos adquirieron pronto cierto tufo a cementerio que no la abandonaría hasta el final de sus días.
Sólo una vez se la volvió a ver en el pueblo, cuando cinco años después, en la estación de las lluvias, se bajó del autobús veinte años más vieja con una maletita de cartón colgando de una mano y trayendo de la otra a un chamaco flacuchento y cabezón que llevaba en el estar cierto aire desapercibido. Nadie la reconoció ni reparó en el muchacho. Caminaron bajo el aguacero, arropados por una niebla que los cubría de olvido, hasta llegar a una puerta al final de un callejón donde Gertrudis tocó tres veces dejándose en cada golpe el poco alma que le quedaba. Luego le dijo al chiquillo “espera aquí”, le dio un beso distraído y desapareció para siempre de su vida entre viento, tarde y lluvia. Al abrir la puerta, al Padre Anselmo casi se lo lleva el susto de encontrarse con sus ojos en el rostro de aquel niño que se rascaba embarrado, aquel pajarito mojado que de alguna manera parecía no estar allí. Con el corazón brincándole aún bajo la sotana, le preguntó al chiquillo cómo se llamaba, olvidó su nombre un instante antes de escucharlo y, a empujoncitos, algo así como con asco, le fue metiendo en la casa dejándole en manos de las monjitas que cuidaban a los huérfanos de la última guerra.
Sólo una vez se la volvió a ver en el pueblo, cuando cinco años después, en la estación de las lluvias, se bajó del autobús veinte años más vieja con una maletita de cartón colgando de una mano y trayendo de la otra a un chamaco flacuchento y cabezón que llevaba en el estar cierto aire desapercibido. Nadie la reconoció ni reparó en el muchacho. Caminaron bajo el aguacero, arropados por una niebla que los cubría de olvido, hasta llegar a una puerta al final de un callejón donde Gertrudis tocó tres veces dejándose en cada golpe el poco alma que le quedaba. Luego le dijo al chiquillo “espera aquí”, le dio un beso distraído y desapareció para siempre de su vida entre viento, tarde y lluvia. Al abrir la puerta, al Padre Anselmo casi se lo lleva el susto de encontrarse con sus ojos en el rostro de aquel niño que se rascaba embarrado, aquel pajarito mojado que de alguna manera parecía no estar allí. Con el corazón brincándole aún bajo la sotana, le preguntó al chiquillo cómo se llamaba, olvidó su nombre un instante antes de escucharlo y, a empujoncitos, algo así como con asco, le fue metiendo en la casa dejándole en manos de las monjitas que cuidaban a los huérfanos de la última guerra.